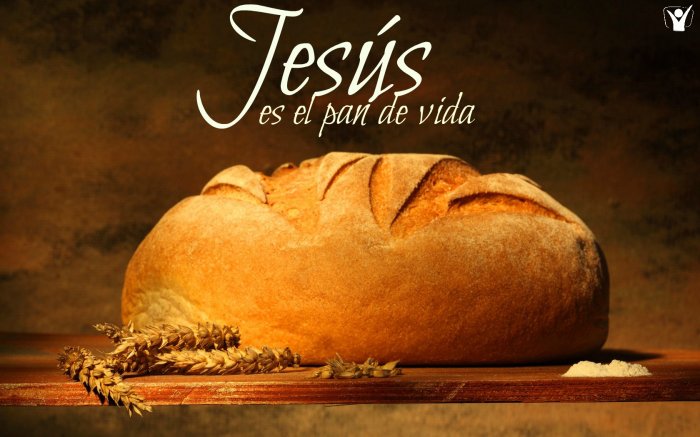Domingo 17–C
Lc 11,1-13
Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: «¡Abbá, Padre!»
El Evangelio de este Domingo XVII del tiempo ordinario puede ser definido como una «catequesis» sobre la oración cristiana. Que esta sea la intención del evangelista se deduce por la secuencia de los episodios. En el episodio anterior, que nos relata la acogida de Jesús en la casa de las hermanas Marta y María, todo conduce a la declaración solemne de Jesús: «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; y hay necesidad de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada» (Lc 10,41-42). Ella, «sentada a los pies de Jesús, escuchaba su Palabra». Sin transición, Lucas continúa: «Y sucedió que, estando Él en cierto lugar orando, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: “Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos”».
El evangelista introduce aquí esa escena para mostrarnos a Jesús mismo eligiendo esa parte buena, definida por Él como la única cosa necesaria para todo ser humano en este mundo. El Hijo de Dios hecho hombre, que «compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado» (cf. Plegaria Eucarística IV), pudo prescindir de muchas cosas –la electricidad, los vehículos motorizados, ¡el celular!–; pero no pudo prescindir de la única necesaria: «Estaba Él orando en cierto lugar».
No es esta la única instancia en que Lucas nos presenta a Jesús orando. Como una actitud habitual en Él, nos dice que «se retiraba a los lugares solitarios, donde oraba» (Lc 5,16); que en el Bautismo estaba orando, cuando «se abrió el cielo, y bajó sobre Él el Espíritu Santo» (Lc 3,21-22); que, antes de elegir a los Doce, «se fue al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios» (Lc 6,12); que, en la Transfiguración, «subió al monte a orar y que, mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante» (Lc 9,28-29); que, antes de su Pasión, en el monte de los Olivos, «puesto de rodillas, oraba… Y sumido en agonía, insistía más en su oración» (Lc 22,41.44).
Pero en esta ocasión –la que nos presenta el Evangelio de este domingo– Jesús no se retira a orar a un lugar solitario, sino que ora en presencia de sus discípulos. Y viéndolo orar, ellos entienden que esa relación de amor de Jesús con su Padre es algo sagrado, algo jamás visto antes. Mientras Él ora, a nadie se le ocurre interrumpirlo. Están más bien impulsados a decir: «Señor, bueno es para nosotros estar aquí» (cf. Lc 9,33). Están gozando de la visión de esa «parte buena», y desean que se prolongue. Por eso, solo «cuando Él terminó», uno de sus discípulos le dijo: «Enséñanos a orar». Algunos de los discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan; al menos, los Doce, porque la condición para pertenecer a ese grupo era haber estado con Jesús desde el Bautismo de Juan (cf. Hech 1,21-22). Le dicen, entonces: «Enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos».
Juan les había enseñado a orar; pero, cuando ellos vieron orar a Jesús, la enseñanza de Juan no les bastó. Quieren orar como ora Jesús. ¡La distancia es la del cielo a la tierra! Juan pertenece a los profetas del Antiguo Testamento, tal como lo declara Jesús: «La Ley y los profetas llegan hasta Juan; desde ahí comienza a anunciarse el Evangelio del Reino de Dios» (Lc 16,16). En cambio, respecto de sus discípulos Jesús exclama: «¡Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven! Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron» (Lc 10,23-24). Los discípulos de Jesús son dichosos, porque vieron orar a Jesús.
Los profetas y reyes del Antiguo Testamento se dirigían a Dios llamandolo: «Señor… mi Dios… mi Rey… mi Roca… mi Pastor… mi Baluarte, en quien me refugio…». Pero ninguno lo llama: «Padre». El único que puede orar llamando a Dios «mi Padre» es Jesús, porque Él es el Hijo y en Él esa expresión es verdad. Tan impactante debió ser esa oración que los primeros discípulos consideraron importante conservarnos el sonido preciso que salía de los labios de Jesús cuando se dirigía a su Padre: «Abbá» (Mc 14,36; Rom 8,15; Gal 4,6).
Los discípulos piden a Jesús que les enseñe a orar como oraba Él. ¡Y Él se lo concede!: «Cuando oren, digan: “Padre”». Para comprender lo que significa llamar a Dios «Padre», debemos saber que esta fue la causa de su muerte en la cruz: «Los judíos trataban con mayor empeño de matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino porque llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios» (Jn 5,18). Por este motivo exigieron a Pilato que fuera crucificado: «Nosotros tenemos una Ley y según esa Ley debe morir, porque se tiene por Hijo de Dios» (Jn 19,7). Jesús llama a Dios «Padre» con absoluta verdad, porque su Persona es la del Hijo de Dios y es igual a Dios; más aún, Él es consustancial con Dios, es decir, es el mismo y único Dios que es el Padre, como Él lo reveló: «Yo y el Padre somos Uno» (Jn 10,30). Lo asombroso, entonces, no es que Él llame a Dios «Padre»; lo asombroso es que nos conceda a nosotros hacerlo: «Cuando oren, digan: “Padre”». Para que en nosotros ese modo de orar no sea una mera emisión de voz, sino que sea verdad, es necesario que nosotros seamos elevados a la condición de hijos de Dios, es decir, que recibamos una participación de la naturaleza divina, que nos haga verdaderamente hijos de Dios.
Cuando Jesús nos enseña a orar de esa manera no nos enseña simplemente una fórmula para que la repitamos. Lo que nos enseña es una actitud que es presupuesto de la oración cristiana. Nos enseña que para orar como ora Él también nosotros debemos ser, como Él, hijos de Dios. Por eso, después de asegurarnos, por medio de una parábola, que la oración perseverante será escuchada –«Pidan y se les dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá»–, agrega una comparación en que intervienen un padre y un hijo: «Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!». Es el Espíritu Santo, enviado por Dios a nuestros corazones, el que nos concede la filiación divina y el poder clamar a Dios: «Abbá». Así lo afirma San Pablo: «Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer,… para que nosotros recibiéramos la filiación. Y puesto que ustedes son hijos, envió Dios el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama: “¡Abbá, Padre!”» (Gal 4,4.5.6). Y repite la misma doctrina en su importante carta a los Romanos: «Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ustedes… recibieron un espíritu de filiación, en el cual clamamos: “¡Abbá, Padre!”. El mismo Espíritu junto con nuestro espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios» (Rom 8,14.15.16).
El Evangelio de este domingo es un hermoso texto trinitario. Nos revela que en la oración del cristiano actúan las tres Personas divinas: el Hijo hecho hombre nos enseña a orar como hijos de Dios; el Padre envía el Espíritu de su Hijo al corazón de quien se lo pide; el Espíritu Santo nos configura con el Hijo de Dios hecho hombre y clama en nuestro corazón: «Abbá, Padre». Esta es la oración que Jesús enseña a sus discípulos y que nosotros debemos hacer nuestra.
+ Felipe Bacarreza Rodríguez
Obispo de Santa María de los Ángeles
 Regina Coeli Una Señal de Esperanza
Regina Coeli Una Señal de Esperanza