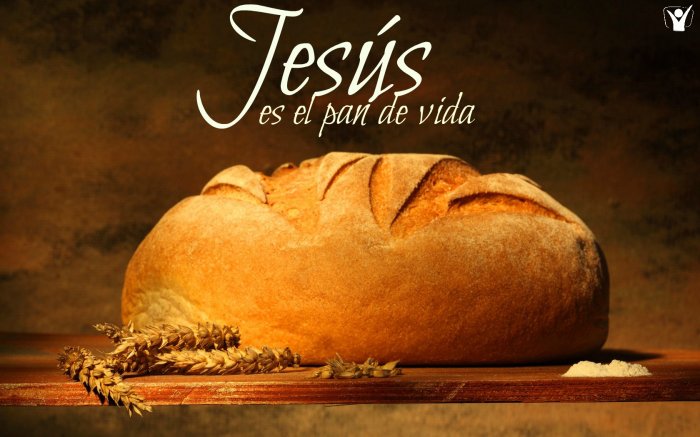Mt 17,1-9
Este es mi Hijo, el Amado
El episodio de la Transfiguración del Señor, que es el propio de este Domingo II de Cuaresma, se presenta, en el Evangelio de Mateo, vinculado con otro episodio anterior, con una precisión temporal poco común en el Evangelio: «Seis días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte, a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos». El evangelista quiere que la Transfiguración ilumine lo acontecido en esa ocasión precedente.
Seis días antes en la región de Cesarea de Filipo había tenido lugar la confesión de Pedro. A la pregunta de Jesús a los Doce: « ¿Quién dicen ustedes que soy Yo?», Pedro, en nombre de todos, responde: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16,15.16). Jesús acepta como verdadera esta formulación de su identidad; pero declara que no es el resultado de la percepción humana de Pedro, sino una revelación de Dios: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo» (Mt 16,17). Esa convicción de Pedro, que él toma como la verdad en la cual fundar su vida –Pedro dio su vida por Cristo–, es un don de Dios. También nosotros, cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios y fundamos sobre Él nuestra vida, lo hemos recibido como un don de Dios. Es el don de la fe, que es viva solamente si se manifiesta en una vida coherente. Ya hemos dicho que Pedro entregó su vida.
En esa ocasión Jesús dio a Pedro un poder que nadie, fuera de él, tiene: «A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo» (Mt 16,19), se entiende, por Dios. No habrá que esperar mucho –sólo seis días– para que eso que Pedro declaró quedara ratificado por Dios mismo. Es lo que leemos este domingo en el episodio de la Transfiguración. El lapso de seis días parece responder a la realidad de los hechos. En efecto, si la confesión de Pedro ocurrió en la región de Cesarea de Filipo y la Transfiguración se ubica, según la tradición, en el Monte Tabor, la distancia entre esos puntos, que por los caminos actuales es de 95 km, se recorre a pie en ese tiempo. La sola subida al Monte Tabor –«un monte alto»– requiere bastante tiempo.
«Se transfiguró delante de ellos». Literalmente, dice: «Cambió de forma». ¿Qué forma adoptó? El Evangelio la describe así: «Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz». Es la forma de Dios, que no siendo posible representarla con nada de este mundo creado, se expresa por medio de los símbolos habituales de la luz y el color blanco. En ese momento Jesús hizo el camino contrario al que canta el himno a Cristo, que cita San Pablo en la carta los filipenses: «Cristo Jesús, estando en forma de Dios… se vacío de sí mismo, tomando la forma de esclavo» (Fil 2,5.6.7). En la Transfiguración retoma la forma de Dios por un lapso de tiempo que no sabemos cuánto duró.
Estando en esa forma de Dios, «se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con Él». Moisés y Elías tienen en común que a ambos se les concedió en el mismo monte –Sinaí u Horeb– tener una experiencia profunda de Dios; se les concedió ver de Dios lo más que un hombre puede. Moisés pidió a Dios: «Hazme ver tu gloria» (Ex 33,18). Dios le ordenó subir al monte Sinaí y le dijo: «Al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano, para que veas mis espaldas; pero mi rostro no se puede ver» (Ex 33,22-23). Por su parte, Elías, en el mismo monte Horeb, al sentir el susurro de una brisa suave en la cual estaba el Señor, «cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva y le fue dirigida una voz que le dijo: “¿Qué haces aquí, Elías?”…» (1 Reg 19,13). Ahora, en este Monte Tabor, viendo a Jesús transfigurado, se ha cumplido su antiguo anhelo de ver el rostro de Dios, según la declaración de Jesús: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre» (Jn 14,9).
Esa visión de Jesús se concedió también a los tres apóstoles elegidos. Debió ser una experiencia del cielo, hasta el punto de que Pedro exclama: «Señor, bueno es estar nosotros aquí». Estar allí con Jesús era el Bien absoluto. Estaban gozando de lo que Jesús prometió en la cruz el buen ladrón: «Hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lc 23,43). Pero no era aún eterno, como querría Pedro: «Señor, si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
Pedro no alcanzó a recibir respuesta, porque «estaba aún hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía: “Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco; escúchenlo”». Moisés y Elías, que representan al Antiguo Testamento, la Ley y los profetas, se eclipsaron ante Jesús y la voz del cielo se refiere sólo a Él. ¡Está ratificando la declaración de Pedro sobre Jesús: «Tú eres el Hijo de Dios vivo»! Además, Dios se está revelando a sí mismo como Padre. Y respecto de su Hijo agrega: «Escúchenlo».
Moisés y Elías eran hombres enviados por Dios a comunicar a su pueblo su palabra. Jesús es Dios y está en el seno del Padre, tal como lo dice Juan en el Prólogo de su Evangelio: «A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha narrado (lo ha hecho historia)» (Jn 1,18). Jesús es la Palabra de Dios. Todo en Él es manifestación de Dios. Por eso, ahora, si queremos alcanzar a Dios, debemos escucharlo sólo a Él. La superioridad absoluta de Jesús la expresa también el autor de la carta a los Hebreos: «Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres, por medio de los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos; que es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa» (Heb 1,1-3).
La voz de Dios agrega algo esencial acerca de su Hijo Jesús: «Es el Amado». ¿Amado por quién? En primer lugar, por Dios mismo, como lo declara aquí: «En Él me complazco». Por su parte, Jesús, dirigiéndose a su Padre, le dice: «Tú me has amado desde antes de la creación del mundo» (Jn 17,24). El Padre ha amado a su Hijo desde toda la eternidad, porque son coeternos y, con el Espíritu Santo, son el mismo y único Dios. Pero Jesús debe ser también «el Amado» por todos los seres humanos, por nosotros, no sólo porque Él nos ha amado hasta dar su vida para que nosotros tengamos vida eterna, sino porque Él es en sí mismo infinitamente amable; es el Bien infinito. Así lo amaba Santa Teresa del Niño Jesús, que en su Acto de ofrenda de sí misma al Amor misericordioso, concluye: «Quiero, ¡oh, Amado mío!, renovarte esta ofrenda a cada latido de mi corazón, un número infinito de veces, hasta que habiendose desvanecido las sombras, ¡pueda yo repetirte mi amor en un cara a cara eterno!» (9 junio 1895).
Terminada la visión los discípulos «alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo». Pero ahora debieron comprender que Jesús solo basta, que Él es el Amado, que él es todo.
+ Felipe Bacarreza Rodríguez Obispo de Santa María de los Ángeles
 Regina Coeli Una Señal de Esperanza
Regina Coeli Una Señal de Esperanza